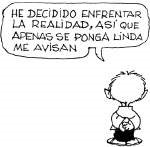Reseña
crítica de la obra de Paul Willis: Aprendiendo
a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de
clase obrera (1977)
Madrid-España, Ediciones
Akal S.A., 1988
La
obra, tal como lo indica su subtítulo, intenta dar respuesta a la
pregunta de por qué los chicos de clase obrera1
de un pueblo industrial de Inglaterra en la década del 70 acceden,
al terminar la escuela, a empleos de clase obrera y, principalmente,
ligados a actividades manuales o fabriles. Más allá del tema
específico planteado por Willis, como pregunta inicial, el eje
central de la obra gira en torno a cuál es la dinámica y las formas
de la “reproducción global de la totalidad social” así como
ésta es vivida, sentida, experimentada, significada y también en
qué medida es resistida y cuestionada por los agentes que, en el
caso que analiza el autor, son alumnos “varones de raza blanca de
la clase obrera” de una escuela secundaria. El análisis de Willis
se centra en dar cuenta del conjunto de prácticas, creencias,
costumbres, valores y representaciones que tienen los chicos de clase
obrera es decir, los procesos culturales propios y más
específicamente, puesto en los términos del propio autor, la
cultura
contraescolar.
La estructura del texto se divide en dos grandes partes. En la
primera de ellas, titulada “Etnografía”, el autor presenta el
material empírico recogido (fragmentos de observaciones y
entrevistas), la metodología utilizada (que básicamente consiste en
etnografía y entrevistas en profundidad tanto individuales como
grupales) y el trabajo de campo (que se desarrolla en el pueblo
industrial inglés y, en particular, en la escuela secundaria y en
las fábricas que luego emplearon a los jóvenes de clase obrera). La
segunda parte del libro lleva por título “Análisis” y, tal como
lo indica su nombre, se dedica a la reflexión teórica y conceptual
del desarrollo planteado en la primera parte.
La
primera parte de la obra se divide en 3 capítulos. El primero de
ellos se llama “Elementos de una cultura” y en él Willis
identifica los principales componentes de la cultura de su objeto de
estudio, los jóvenes de clase obrera, y que define como cultura
contraescolar.
Willis sostiene que ésta se caracteriza por su oposición y rechazo
a toda forma de autoridad dentro del ámbito escolar y que se halla
presente en un grupo de alumnos que denomina, en su traducción al
español, como “colegas”. Este grupo afirma su identidad en
términos de informalidad y alteridad con la autoridad escolar y con
aquellos alumnos sumisos, conformistas y complacientes con la
institución escolar y los adultos, llamados “pringaos”. Por tal
motivo, la “cultura contraescolar” se manifiesta en determinadas
prácticas y costumbres que diferencian a los “colegas” de los
“pringaos” y de la autoridad escolar, personificada en profesores
y directivos, y cuyos elementos principales están en el modo de
vestirse y el consumo de tabaco y alcohol. Willis reconoce otros
aspectos que conforman la “cultura contraescolar”: el sexismo, el
racismo y el desprecio por el conocimiento portado por los profesores
así también como ciertos comportamientos que consisten en bromas,
chistes y la provocación de incidentes, o disturbios irrespetuosos
de la normativa institucional. La “cultura contraescolar” queda
así definida en función de la pertenencia a un grupo, los
“colegas”, que afirma su identidad por oposición a la autoridad
escolar y a otros grupos sociales tales como los “pringaos” o
conformistas, las chicas y las minorías étnicas.
En
los siguientes capítulos de la primera parte, Willis se ocupa de
mostrar los puntos de contacto que existen entre la “cultura
contraescolar” y la cultura fabril de la que, próximamente, los
“colegas” formarán parte. De este modo, el autor expone cómo
el machismo, la virilidad, cierto bromeo sobre la autoridad y la
valoración del saber práctico y la habilidad manual (en detrimento
del conocimiento académico) se hallan presentes tanto en lo que
ocurre en la escuela con los “colegas”, como lo que ocurre con
los obreros al interior de la fábrica. Willis observa también cómo
el paradigma de la enseñanza es cuestionado por la “cultura
contraescolar” ya que los colegas advierten que la obtención del
título secundario no es una llave para el acceso a un trabajo mejor
y distinto del que tendrían sin pasar por la educación formal,
mucho menos aún para el cursado de estudios superiores (cuestión
que ni siquiera se menciona). Por tal motivo, el sentido que para
los “colegas” tiene la permanencia en la escuela se concentra
exclusivamente en su aspecto represivo y no en las posibles ventajas
asociadas a la obtención de un título o (mucho menos aún) a la
formación intelectual. Esto implica que para los “colegas” ir a
la escuela en modo alguno constituye un “intercambio de
equivalentes” (sumisión a las normas institucionales a cambio de
acreditación escolar) como lo plantea el paradigma de la enseñanza.
El autor muestra así de dónde brota la oposición de la “cultura
contraescolar” a la autoridad institucional y señala que “la
experiencia total de la escuela es algo de lo que los ´colegas´
definitivamente quieren escapar”. Lo que espera a los “colegas”
cuando logran “escapar” de la escuela es la fábrica, donde la
permanencia en este lugar (señala Willis) tiene un sentido más
claro y definido: afirmar la masculinidad y la actividad productiva
(podríamos decir el “sentirse útil”), además de la ya conocida
“oposición a la autoridad” presente en la escuela.
La
segunda parte del libro está dedicada al análisis teórico de la
cuestión planteada en la primera. La pregunta de Willis sobre la
reproducción social, gira en torno a cómo es posible que los
procesos de diferenciación y de oposición a la autoridad
establecidos por los “colegas” en su recorrido por la escuela (y
que son caracterizados por él como “cultura contraescolar”) se
traduzcan mas tarde en una cultura obrera fabril o ligada al trabajo
manual. El
análisis de la cultura propia de los sectores dominados o
subalternos reconoce dos perspectivas extremas y contrapuestas entre
sí. Una de estas es la perspectiva populista
que parte del relativismo
cultural
para plantear que la cultura de los sectores subalternos tiene un
carácter propio, distintivo y cuestionador, respecto de la cultura
dominante. Aquí se dejan de lado las relaciones de poder y
dominación para realizar el análisis de los procesos culturales de
los sectores populares y se hace hincapié en el carácter autónomo
de la cultura popular. En el otro extremo, se halla el miserabilismo,
que tiene como punto de partida el legitimismo
(Grignon y Passeron, 1991) y considera que la cultura de los sectores
dominados o cultura popular reconoce su especificidad y su razón de
ser en las relaciones de dominación y poder de las cuales es
tributaria. En esta visión, la cultura popular opera como un reflejo
u homologación de las relaciones de clase en la cual está inmersa y
es, por consiguiente heterónoma e incapaz, de desarrollar una
particularidad propia y de cuestionar la cultura dominante. ¿Dónde
se ubica Aprendiendo
a trabajar dentro
de esta tensión miserabilismo-populismo?
La
propuesta y la apuesta hecha por Willis, es la de no caer por
completo en ninguno de los dos extremos y “pivotear” entre ambos2
dando lugar al análisis en dos dimensiones o niveles distintos pero
no excluyentes. Para esto el autor intenta dar cuenta sobre el
significado que la cultura tiene para los sujetos, identificando los
elementos propios de la “cultura contraescolar”, a los que define
como penetraciones,
sin perder de vista las relaciones de dominación en las cuales la
misma producida y reproducida (limitaciones).
En tal sentido, en el capítulo 5 del libro, se da cuenta de la
especificidad, lo propio y el carácter cuestionador de la “cultura
contraescolar” y su posterior prolongación o reaparición en el
mundo laboral. El autor advierte así que, para los “colegas”, la
venta de la fuerza de trabajo se presenta como un momento de
libertad, elección y trascendencia en el que da lo mismo la
actividad laboral concreta y particular que deban realizar a cambio
de dicha venta (Willis introduce aquí la noción marxista de
“trabajo abstracto” para ilustrar esta indiferencia en la
elección del empleo). De este modo, observa Willis, los “colegas”
resignifican el trabajo abstracto al quitarle su anclaje al tiempo.
Éste, a su vez, adquiere otro sentido distinto al burgués (que lo
concibe en términos de producción de valor y generación de
ganancia). En el capítulo 6 en cambio, el autor analiza la cultura
de la clase obrera ubicándose en el otro extremo, el miserabilista,
y advierte cómo operan las relaciones de dominación, subsunción y
explotación en la “cultura contraescolar” a partir la presencia
de determinados elementos (limitaciones):
la ausencia de organización política, el patriarcado, el machismo,
el racismo y el desdén tanto por la educación formación (bajo la
forma del desprecio de los títulos oficiales) como por el trabajo
intelectual.
En
el capítulo 7, Willis continúa con su análisis de la “cultura
contraescolar” en los dos niveles o dimensiones incorporando el
papel de la ideología. Lo que aquí muestra el autor, es que la
ideología se traduce por un lado, en una confirmación
del lugar subordinado o subalterno que ocupa la “cultura
contraescolar” dentro de la estructura social, que se expresa en
una naturalización y en la conformación de “un sentido común”
acerca de las divisiones al interior de la clase obrera (sexual,
racial, etc.). Por otro lado, Willis encuentra que la ideología
juega un papel de
dislocación
de la “cultura contraescolar” en relación al orden establecido,
ya que cuestiona el planteo del paradigma de la enseñanza acerca del
ascenso social a través de la obtención de títulos. Para los
“colegas” todos los trabajos son iguales mas allá de la forma
concreta que tome la actividad laboral, se trata (en definitiva) de
vender la fuerza de trabajo por mas títulos que se consigan.
El
capítulo 8 se titula “Notas para una teoría de las formas
culturales y de la reproducción social”, en él Willis expone las
conclusiones de su trabajo. Lo que el autor aquí destaca es, en
primer lugar, que los procesos culturales no pueden ser pensados como
meros reflejos de las relaciones de dominación (cuestión que queda
clara en la incorporación de la mirada de la “cultura
contraescolar” a partir de las penetraciones
y las dislocaciones).
En segundo lugar, el autor advierte que en la aceptación de trabajos
manuales por parte de los “colegas” existe un proceso de
construcción y de afirmación de una identidad subjetiva, el cual no
puede abordarse en términos “mecanicistas o estructurales”. En
tercer lugar, Willis sostiene que los sujetos sociales si bien
reproducen el orden establecido no lo hacen pasivamente sino que, por
el contrario, “son apropiadores activos que reproducen las
estructuras existentes a través de la lucha, de la contestación y
de una penetración parcial de aquellas estructuras” (p. 205). Por
último, el autor señala que la “cultura contraescolar” genera
un efecto no deseado en su oposición a la autoridad educativa y en
su afirmación por oposición al mundo adulto y a los otros grupos
conformistas (“pringaos”). Tal efecto es, en el planteo de
Willis, la afirmación de una identidad obrera en la fábrica que
logra la incorporación voluntaria de una gran proporción de chicos
clase obrera hacia trabajos de clase obrera, que no es otra cosa (en
definitiva) que la “autocondena” para los “colegas”.
La
pregunta acerca de por qué los chicos de clase obrera consiguen
trabajos de clase obrera expresa la forma que adopta la reproducción
social y cómo ésta es internalizada por los agentes, cuya
manifestación concreta es lo que el autor denomina “cultura
contraescolar”. Willis se plantea el desafío de no caer en
análisis mecanicistas, a la hora de explicar esta situación, así
como tampoco a inclinar por completo la balanza hacia la capacidad
creativa y autónoma del sujeto. La conclusión de su trabajo es por
consiguiente, ambigua o bien, se presta a una lectura que divide por
un lado condiciones objetivas (lo que se impone por la estructura
social y las relaciones de dominación y que son conceptualizadas en
términos de limitaciones
y confirmaciones)
y por otro las condiciones subjetivas (el margen de acción,
creatividad y cuestionamiento que se aborda como penetraciones
y dislocaciones).
Falta en el planteo del autor, la preguntas acerca de cuál es la
conexión entre ambas y por qué se presentan separadas en el
análisis. La respuesta a estos interrogantes gira en torno a la
pregunta sobre qué hace a la reproducción social ser lo que es y
si, la capacidad de agencia de los sujetos es algo que transcurra por
fuera de esa reproducción y estructura sociales. Si la respuesta es
positiva la pregunta que sigue es entonces, de dónde brota la acción
o ese margen de autonomía, creatividad y cuestionamiento que poseen
los sujetos.
Podemos
pensar la cuestión en términos de buscar conexiones o nexos entre
formas culturales (“cultura contraescolar” en este caso) y
estructuras sociales o bien, entender que ambas forman una totalidad
que sólo es escindible en el plano del método utilizado esto es, de
la representación lógica3.
Quien se enfrenta a ellas en el análisis no sólo separa en
categorías y conceptos (reproducción social/formas culturales,
estructura/acción, objeto/sujeto, etc.) lo que en el plano real está
unido, sino que se escinde a sí mismo de lo que quiere investigar y
de la necesidad que tiene de hacerlo. La superación a esta situación
es considerar que el punto de partida no pueden ser las categorías,
conceptos o aún el objeto de investigación (por ejemplo chicos de
clase obrera de un pueblo industrial inglés) sino el enfrentarse a
la propia necesidad por conocer objetivamente la realidad (o una
parte de ella) y transformarla4.
Existen pocos trabajos el campo de las ciencias sociales que tengan
por punto de partida (o mencionen al menos) la cuestión del dar
cuenta de la propia necesidad de investigar. Por el contrario, esto
es algo que aparece resuelto de antemano y podría quedar relegado al
ámbito de la denominada “cocina de la investigación” o del dato
anecdótico y/o biográfico.
1
Willis no aclara qué entiende por clase obrera y la asocia al
vendedor de fuerza de trabajo que realiza una actividad manual con
distinto grado de calificación y, en particular, industrial o
fabril. Tampoco aclara qué entiende por clase media y parece
asociarla al vendedor de fuerza de trabajo de mayor calificación
que realiza labores intelectuales, administrativas y de
gerenciamiento.
2
el trabajo de Willis
parece ser un claro ejemplo sobre la afirmación de Grignon y
Passeron acerca de que “la oscilación entre dos maneras de
describir una cultura popular se observa en una misma obra, en un
mismo autor, porque se encuentra en toda sociología” (1991, p.
32).
3
Iñigo Carrera,
J.(2003): Conocer el
capital hoy, usar críticamente El Capital,
Imago Mundi, Argentina, 2007
4
GEREZ, F., ROJAS S. y SISTI P.
(2009): La
investigación participativa como investigación científica o la
forma concreta de reconocer la unidad entre el sujeto y el objeto de
análisis. Ponencia
presentada en las II
Jornadas Internacionales de Investigación y Debate Político “La
crisis y la revolución en el mundo actual. Análisis y
perspectivas”, VIII Jornadas de Investigación Histórico social
Razón y Revolución, Buenos Aires, 10 al 12 de diciembre, FFyL
(UBA).